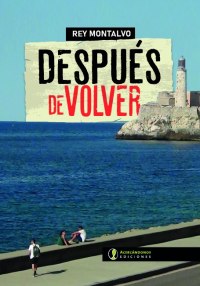- Inicio
- |
- ¿Quiénes Somos?
- |
- Catálogo
- |
- Colecciones
- |
- COLABORÁ!
- |
- Noticias
- |
- Servicios
- |
- AFIP
- |
- Contáctenos
 Fútbol, pasión y odioPedro Pablo Prada*El genio pequeño corre poseído y el balón retoza entre sus pies. Un imberbe, con el rostro aún lleno de acné, vuela cerca. A ambos les han llovido insultos desde la gran prensa argentina y desde los emporios comunicacionales mundiales.
Fútbol, pasión y odioPedro Pablo Prada*El genio pequeño corre poseído y el balón retoza entre sus pies. Un imberbe, con el rostro aún lleno de acné, vuela cerca. A ambos les han llovido insultos desde la gran prensa argentina y desde los emporios comunicacionales mundiales.

Pasaron del canto al grito, del grito al abrazo, del abrazo al beso. Esa tarde vieron a la felicidad...El genio pequeño corre poseído y el balón retoza entre sus pies. Un imberbe, con el rostro aún lleno de acné, vuela cerca. A ambos les han llovido insultos desde la gran prensa argentina y desde los emporios comunicacionales mundiales. Al primero lo ridiculizan, lo venden como desgastado y fracasado –siempre se ha escurrido del mundo en el que ha vivido por más de 25 años. Al segundo lo negaron por muy joven e inexperto desde el primer día; del mismo modo que crucificaron al entrenador, al que llegaron a exigirle un carné que lo acreditara.El genio y el imberbe, mientras, juegan con el balón, ¡juegan! ¡Qué felices seríamos los seres humanos si al crecer siguiéramos jugando a alimentar, curar, educar, construir y hacer felices a los demás! En el genio son sus pies los que sonríen. El rostro siempre va adusto. Han llegado a tacharlo de autista, para ofenderlo, pero sus pies sueltan carcajadas. El imberbe es el más irritante, como todos los de su edad: juega con luz en el rostro, se le encienden los ojos tras el balón y su cara anuncia una fiesta cuando lo corretea.El imberbe sigue al genio con ojos pícaros y dientes al aire. El genio no mira: siente, huele, pareciera que tiene un sonar en su cabeza que, como los delfines, registra todas las posiciones del campo y no yerra en el pase. Entonces, el imberbe se apropia de Al Rihla, tan bella y técnica ella, y finalmente tan común, dejándose seducir por una patada que la lanza al fondo de la portería. Esa es la felicidad. Gritar ¡Gaaaaaaaaaall!, con ganas, con la boca bien abierta, y no ¡Goooooooooool!, “poniendo cara de orto” –dicen aquí.Es el instante de la catarsis, de la explosión. Una alegría gigantesca como un orgasmo recorre a la Argentina y a todos esos oscuros lugares del mundo, que un imperio disputa como patio trasero y otro imperio como su jardín, y donde la gente no sabe de clubes, venta de atletas, jets, bellas modelos y mafias. La gente solo sabe o quiere saber que los buenos futbolistas vienen de patear balones cocidos y con parches en potreros y terraplenes. Y los aprecia más si no cambian su nacionalidad por jugar en otros lados. Siempre los tendrán abanderando su camiseta, lo cual, contrariamente al deseo de los mercaderes, las universaliza más que las de los clubes sempiternos. Por eso, ahora, la Albiceleste es la camiseta de todos.Hay irritados, fanáticos de llevar el odio al deporte, que tratan de “indios y negros” al genio, al imberbe y a su equipo. Insisten en que todo son golpes de la suerte, porque no saben jugar, porque los que saben son ellos. Al equipo francés también le cae lo suyo. Ha accedido al partido final, poblado de brillantes hijos de inmigrantes africanos y magrebíes, símbolos de una nueva Francia cuyos dueños niegan e insisten en blanquear. Están los de aquí, al sur del mundo, que no quieren que su equipo nacional gane. Ya se sabe, el capital no tiene patria. Dicen que un triunfo será utilizado por el oficialismo para hacer política. Claro: la escuadra albiceleste une al país fragmentado, pospone los dolores de la inflación, los odios y los desencuentros. Hace a la gente feliz, ¡feliz!Mientras más despotrican los apocalípticos voceros del fracaso argentino, mejor juegan sus futbolistas. En los barrios porteños, donde al mal tiempo se le pone buena cara y aún se masculla lunfardo, esgrimen un sortilegio contra las mufas –las malas suertes- y contra un magnate local que ocupó cargos públicos y se pasea en Qatar entre los barones de la FIFA y los jeques árabes: Macri Mufa, le dicen al que porta la mala suerte, como apartándola de sí. Las redes explotan de memes, el aludido y sus adláteres se quejan supersticiosamente, y Argentina acumula goles, partidos ganados y felicidad.Hoy sábado, todo está en calma. En el aire se respira la nostalgia de las viejas milongas. Unos dicen que es miedo a ganar de verdad. Otros creen que es el aplomo común del gaucho que otea la pampa para salvar sus reses antes de la tormenta. Todo un país y la mayor parte del mundo están expectantes por el destino que se sellará mañana en el estadio Lusail. Hacía 36 años que los argentinos no acudían a las puertas del cielo que ya una vez les abrió, en épica venganza contra los invasores ingleses, otro petiso –como le llaman acá a los pequeños. Unos pocos aun apuestan a la derrota. La mayoría quiere y merece la gloria.La Albiceleste ha sido grande en la cancha, en el vestuario y en las calles, con esa irritante hidalguía y sencillez que tanto molesta a quienes se creen superiores. Por eso incomoda que el genio, erigido ya en un líder nacional y universal, exhiba orgullosamente toda su argentinidad para despachar a la arrogancia, la envidia y la violencia. Le han dicho “vulgar” y “grosero”, pero aunque pasó casi toda su vida en Europa, chupa mate, disfruta el asado familiero y espeta “¡Qué mirás!” al que lo desafía. Hay quienes pasan su vida en el terruño, pero dicen “Wow”, hacen “shopping”, juegan "soccer", se dicen “Darling” y hasta pueden amenazar a un gobierno para que no se atreva a reconocer a unos héroes nacionales.Mañana puede pasar cualquier cosa, pues el deporte es eso: jugar, ganar, perder, aunque haya ciencia, aunque haya dinero, aunque hayan mafias. De nuevo aparecerán sortilegios y suertes malas y buenas, y habrá culpas en los dos bandos. Pero de qué vale todo eso si la gente ha sido feliz. Feliz jugando, feliz riendo y feliz sufriendo. ¡Feliz!... Como en esa foto que pone al amor y la alegría por encima del odio y del riesgo. Un beso argentino que nos besa a todos y nos da ganas inmensas de besar a otros.Dicen los que creen en esas cosas que desde el cielo el pibe morocho de 1986 los observa y sonríe. Diego estará hinchando en las tribunas, cantará el coro del himno y voceará las murgas respondonas. Su trono de “el más grande” está listo para que lo ocupe el genio, y lo cederá con orgullo. Lo valiente no quita lo cortés.
(*) Pedro Pablo Prada, Embajador de Cuba en Argentina
Pasaron del canto al grito, del grito al abrazo, del abrazo al beso. Esa tarde vieron a la felicidad...El genio pequeño corre poseído y el balón retoza entre sus pies. Un imberbe, con el rostro aún lleno de acné, vuela cerca. A ambos les han llovido insultos desde la gran prensa argentina y desde los emporios comunicacionales mundiales. Al primero lo ridiculizan, lo venden como desgastado y fracasado –siempre se ha escurrido del mundo en el que ha vivido por más de 25 años. Al segundo lo negaron por muy joven e inexperto desde el primer día; del mismo modo que crucificaron al entrenador, al que llegaron a exigirle un carné que lo acreditara.El genio y el imberbe, mientras, juegan con el balón, ¡juegan! ¡Qué felices seríamos los seres humanos si al crecer siguiéramos jugando a alimentar, curar, educar, construir y hacer felices a los demás! En el genio son sus pies los que sonríen. El rostro siempre va adusto. Han llegado a tacharlo de autista, para ofenderlo, pero sus pies sueltan carcajadas. El imberbe es el más irritante, como todos los de su edad: juega con luz en el rostro, se le encienden los ojos tras el balón y su cara anuncia una fiesta cuando lo corretea.El imberbe sigue al genio con ojos pícaros y dientes al aire. El genio no mira: siente, huele, pareciera que tiene un sonar en su cabeza que, como los delfines, registra todas las posiciones del campo y no yerra en el pase. Entonces, el imberbe se apropia de Al Rihla, tan bella y técnica ella, y finalmente tan común, dejándose seducir por una patada que la lanza al fondo de la portería. Esa es la felicidad. Gritar ¡Gaaaaaaaaaall!, con ganas, con la boca bien abierta, y no ¡Goooooooooool!, “poniendo cara de orto” –dicen aquí.Es el instante de la catarsis, de la explosión. Una alegría gigantesca como un orgasmo recorre a la Argentina y a todos esos oscuros lugares del mundo, que un imperio disputa como patio trasero y otro imperio como su jardín, y donde la gente no sabe de clubes, venta de atletas, jets, bellas modelos y mafias. La gente solo sabe o quiere saber que los buenos futbolistas vienen de patear balones cocidos y con parches en potreros y terraplenes. Y los aprecia más si no cambian su nacionalidad por jugar en otros lados. Siempre los tendrán abanderando su camiseta, lo cual, contrariamente al deseo de los mercaderes, las universaliza más que las de los clubes sempiternos. Por eso, ahora, la Albiceleste es la camiseta de todos.Hay irritados, fanáticos de llevar el odio al deporte, que tratan de “indios y negros” al genio, al imberbe y a su equipo. Insisten en que todo son golpes de la suerte, porque no saben jugar, porque los que saben son ellos. Al equipo francés también le cae lo suyo. Ha accedido al partido final, poblado de brillantes hijos de inmigrantes africanos y magrebíes, símbolos de una nueva Francia cuyos dueños niegan e insisten en blanquear. Están los de aquí, al sur del mundo, que no quieren que su equipo nacional gane. Ya se sabe, el capital no tiene patria. Dicen que un triunfo será utilizado por el oficialismo para hacer política. Claro: la escuadra albiceleste une al país fragmentado, pospone los dolores de la inflación, los odios y los desencuentros. Hace a la gente feliz, ¡feliz!Mientras más despotrican los apocalípticos voceros del fracaso argentino, mejor juegan sus futbolistas. En los barrios porteños, donde al mal tiempo se le pone buena cara y aún se masculla lunfardo, esgrimen un sortilegio contra las mufas –las malas suertes- y contra un magnate local que ocupó cargos públicos y se pasea en Qatar entre los barones de la FIFA y los jeques árabes: Macri Mufa, le dicen al que porta la mala suerte, como apartándola de sí. Las redes explotan de memes, el aludido y sus adláteres se quejan supersticiosamente, y Argentina acumula goles, partidos ganados y felicidad.Hoy sábado, todo está en calma. En el aire se respira la nostalgia de las viejas milongas. Unos dicen que es miedo a ganar de verdad. Otros creen que es el aplomo común del gaucho que otea la pampa para salvar sus reses antes de la tormenta. Todo un país y la mayor parte del mundo están expectantes por el destino que se sellará mañana en el estadio Lusail. Hacía 36 años que los argentinos no acudían a las puertas del cielo que ya una vez les abrió, en épica venganza contra los invasores ingleses, otro petiso –como le llaman acá a los pequeños. Unos pocos aun apuestan a la derrota. La mayoría quiere y merece la gloria.La Albiceleste ha sido grande en la cancha, en el vestuario y en las calles, con esa irritante hidalguía y sencillez que tanto molesta a quienes se creen superiores. Por eso incomoda que el genio, erigido ya en un líder nacional y universal, exhiba orgullosamente toda su argentinidad para despachar a la arrogancia, la envidia y la violencia. Le han dicho “vulgar” y “grosero”, pero aunque pasó casi toda su vida en Europa, chupa mate, disfruta el asado familiero y espeta “¡Qué mirás!” al que lo desafía. Hay quienes pasan su vida en el terruño, pero dicen “Wow”, hacen “shopping”, juegan "soccer", se dicen “Darling” y hasta pueden amenazar a un gobierno para que no se atreva a reconocer a unos héroes nacionales.Mañana puede pasar cualquier cosa, pues el deporte es eso: jugar, ganar, perder, aunque haya ciencia, aunque haya dinero, aunque hayan mafias. De nuevo aparecerán sortilegios y suertes malas y buenas, y habrá culpas en los dos bandos. Pero de qué vale todo eso si la gente ha sido feliz. Feliz jugando, feliz riendo y feliz sufriendo. ¡Feliz!... Como en esa foto que pone al amor y la alegría por encima del odio y del riesgo. Un beso argentino que nos besa a todos y nos da ganas inmensas de besar a otros.Dicen los que creen en esas cosas que desde el cielo el pibe morocho de 1986 los observa y sonríe. Diego estará hinchando en las tribunas, cantará el coro del himno y voceará las murgas respondonas. Su trono de “el más grande” está listo para que lo ocupe el genio, y lo cederá con orgullo. Lo valiente no quita lo cortés.
(*) Pedro Pablo Prada, Embajador de Cuba en Argentina