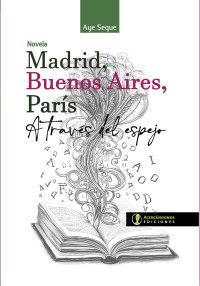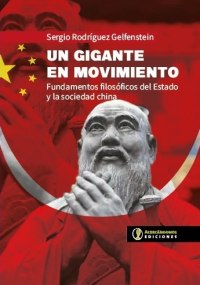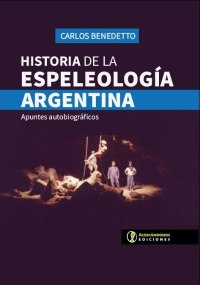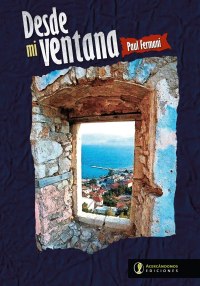- Inicio
- |
- ¿Quiénes Somos?
- |
- Catálogo
- |
- Colecciones
- |
- COLABORÁ!
- |
- Noticias
- |
- Servicios
- |
- AFIP
- |
- Contáctenos
 #NoMeVengasConElCuento: El hombre que triunfóNilda González MontiNilda González Monti nació en La Plata y desde su adolescencia se afincó en Mendoza. Su labor literaria abarca cuentos y obras teatrales.
#NoMeVengasConElCuento: El hombre que triunfóNilda González MontiNilda González Monti nació en La Plata y desde su adolescencia se afincó en Mendoza. Su labor literaria abarca cuentos y obras teatrales.

Ella era de familia adinerada, hija de un bodeguero, de esos inmigrantes que llegaron a la Argentina a trabajar, como se decía “de sol a sol”, con finca de varias hectáreas, chalet, ganado, aves y huerta.
Era gente simple y generosa, y sus hijos habían tenido la oportunidad –que los padres no habían conocido- de estudiar en la universidad. La menor, profesora de piano, sólo tocaba para la familia, o en tertulias de amigos; la mayor, que había estudiado arte, llegó a convertirse ella misma en profesora de la facultad.
Se llamaba Irene, y se enamoró de un alumno adelantado, por supuesto menor que ella, de familia muy humilde, que vivía solo con su madre y trabajaba saltuariamente en lo que se presentara para pagar sus estudios.
Como la familia de Irene estaba vinculada a la mía por lazos políticos, solía invitarnos a pasar en día en su finca en un pueblo muy afuera de la ciudad llamado San Roque. En esas ocasiones nos encontrábamos con el alumno aventajado, que se llamaba Carlos, y que siempre llevaba consigo una carpeta en que hacía bosquejos sobre los que se iban a inspirar sus cuadros.
Pasó el tiempo y la relación entre la profesora y su alumno pasó a convertirse en debate sobre casamiento, y como el novio adolecía de una pobreza extrema, Irene se comprometió a construir con sus propios medios el nido de amor en el cual vivirían, incluido el estudio para el pintor en ciernes. Ambos se veían muy entusiasmados, y los parientes éramos testigos de esta felicidad que compartíamos, ya que Carlos se había ganado, con su simpatía, el afecto de todos.
Sin embargo, la fecha del charlado matrimonio se fue postergando a causa de los estudios del joven, que debía finalizar su carrera, mientras Irene seguía acumulando todos los objetos que iban a amoblar su hogar, en un futuro que tardaba cada vez más.
Un día, a Carlos se le presentó la oportunidad de viajar a la capital federal para participar de una muestra pictórica de artistas de las provincias. Para alegría y sorpresa de todos, ganó el primer premio y vendió uno de sus cuadros, por fin alguien iba a conocer su obra. Mientras tanto, la prima Irene pagaba con su sueldo y ayuda de su familia los viajes y hoteles que la incipiente carrera artística del joven pintor requería, y que pronto recibió la oferta de realizar en Buenos Aires una exposición personal de sus creaciones. Carlos se fue a la capital cargado con los que consideraba sus mejores cuadros, en busca del ansiado éxito. Ése fue el comienzo de un peregrinaje hacia la gran ciudad que primero fue mensual, después semanal, y la asiduidad de estos viajes aseguraba a Carlos la contundencia del éxito que la venta de sus cuadros le estaba asegurando.
El tiempo pasaba, y cuando no se habló más de matrimonio, Irene se mudó a una casa al lado de su hermana casada, y allí instaló su propio atelier, donde empezó una existencia signada por la espera y una angustia que se manifestaba en cuadro tras cuadro de flores y naturalezas muertas. Carlos, en tanto, progresaba, cambiaba de estilo y se acercaba cada vez más a las Vanguardias.
Hasta que un día ya no regresó a Mendoza. En un solo viaje de despedida compró una casa para su madre y recogió las pocas pertenencias que tenía en la provincia. Visitó a Irene como un amigo de antaño, y nadie mencionó la habitación repleta de las cosas que la mujer había comprado para cuando se casaran. Tampoco nadie dijo que Irene seguía esperando un retorno que los demás ya veían como totalmente improbable. Siguió pintando ella también, flores y más flores, en un tiempo detenido y sin perspectiva.
Una mañana cualquiera, no se sabe cuánto tiempo después, Irene abrió el diario y allí estaba el famoso –ya famoso- pintor provinciano que había sido su alumno, y que se casaba con una brillante bailarina que triunfaba en Buenos Aires. Cerró el periódico y miró el único cuadro que él había pintado para ella, su propio retrato. Le deseó mucha suerte y que su amor fuera eterno, no como el que un día le había prometido a ella.
Pero a la semana siguiente el diario volvió a traerle noticias de Carlos, esta vez trágicas. Durante la luna de miel en Río de Janeiro, la bailarina se había metido en el mar a pesar de la bandera roja que advertía peligro, y había sido engullida por las olas del Atlántico. Su cuerpo había sido hallado dos días más tarde, cuando la marea lo devolvió a la playa.Carlos siguió viviendo en Buenos Aires, ahora en soledad. Sin embargo la fama continuó favoreciéndolo, y ganó otro concurso, esta vez para pintar los frescos de las galerías Pacífico. Ése fue su Guernica. De allí en más su prosperidad y su renombre se acrecentaron sin parar, y tiempo después anunció un nuevo casamiento, esta vez con una hija de la alta sociedad porteña, como correspondía a su nuevo status de pintor famoso. De esa unión nació su única hija, a la que llamó Paloma, quizás en homenaje a la hija de su admirado Picasso.
Paloma creció hermosa e inteligente, y a pesar de los sueños de su padre, se inclinó no por la pintura sino por la poesía. Apenas terminada la escuela comenzó a estudiar Letras, y para que viviese y estudiase de manera independiente su padre le regaló un departamento en el barrio de Palermo. Paloma era bella, gentil y sociable, por lo que su casa pronto se convirtió en el centro de reuniones de estudiantes y poetas jóvenes de todo Buenos Aires. Pero los tiempos se habían vuelto infames, y un día Paloma salió de su departamento rumbo a la facultad, mas nunca llegó; fue secuestrada por los sicarios de la dictadura militar.
De nada valieron las influencias de Carlos y de su esposa, la búsqueda y las indagaciones sobre el paradero de Paloma fueron infructuosas, a pesar de que el pintor llegó a apelar a las jerarquías más altas del gobierno de facto. Nuevamente el dolor empañó la felicidad del artista más famoso de la época. Su pintura, desde entonces, se volvió violenta y llena de sangre, y el tiempo le reservó otro golpe: su esposa murió de manera inesperada, algunos decían que a causa del dolor.
Mientras tanto Irene seguía encerrada en su atelier, pintando flores y naturalezas muertas. Había renunciado a exponer su trabajo, con excepción de alguna muestra local que no le había reportado el menor éxito. Su pintura se había detenido en el tiempo junto con su existencia, a nadie le interesaban las flores ni las naturalezas muertas en un mundo donde los acontecimientos superaban cada vez más tremendamente a la ficción y a la belleza. Cada tarde, sentada en el jardín de su casa, Irene miraba la puesta de sol sobre las montañas y, tal vez, seguía esperando.Hasta que una mañana recibió una carta. La letra era conocida, y el remitente era de Buenos Aires. No la abrió, la colocó entre sus pinceles y volvió a su sillón.
Siguió pasando el tiempo e Irene fue invitada a la reapertura de la pinacoteca más importante de la provincia, la Casa de Fáder. Se trataba de una gala a la cual habían invitado también al pintor más renombrado del país, que en esa ocasión volvía a su provincia para participar del festejo. Cuando Carlos, rodeado de admiradores y periodistas, vio a Irene entre la concurrencia, se liberó de todos y se acercó a ella, la abrazó y le murmuró algo al oído. Pasaron algunos segundos, y el director del museo arrebató al famoso artista de esa fugaz intimidad en la cual únicamente había podido decirle a Irene que lo esperara aparte cuando terminara la recepción. Ella sólo alcanzó a asentir con la cabeza.
Irene salió al jardín y anochecía. La fastuosa naturaleza que enmarcaba estatuas y fuentes parecía acompañarla con su silencio. Carlos seguía hablando con críticos y funcionarios, la copa de champagne en la mano y la sonrisa de circunstancia. Ella se alejó sola por los pasillos de altos cipreses cada vez más sombríos, cruzó el portón de hierro forjado y subió a su auto. Cuando llegó a su casa, pudo ver que la luz de la Luna se derretía sobre las innumerables flores de sus cuadros, vencidas y finalmente convertidas en naturalezas muertas. Entre los pinceles vio la carta que nunca había abierto, la tomó entre las manos, se la llevó al pecho y la apretó un instante. Después la rompió en pedazos.Carlos fue a pasar su vejez a las sierras de Córdoba. Irene murió en su atelier, rodeada de las flores acumuladas en todos esos años de espera. Quién sabe si él supo de su muerte, quién sabe si en los atardeceres recuerde a aquella profesora de provincia que cada domingo compartía con él largas caminatas por las viñas. O quizás recuerde a esa familia sencilla que lo llenaba de obsequios para que no pasara hambre con su madre en la pieza de alquiler que compartían en un conventillo de la ciudad. Tal vez al mirar el camino que llega a su casa recuerde los versos del poeta japonés Matsuo Basho, “por este camino ya nadie transita, sólo el crepúsculo”.
No Me Vengas Con El Cuento presentando a Nilda González Monti VER ENLACE----
Nilda González Monti nació en La Plata y desde su adolescencia se afincó en Mendoza. Su labor literaria abarca cuentos y obras teatrales. Publicó los libros "Marina Vargas y el suspenso", y "El terror y lo macabro", y ganó, entre otros numerosos premios, el Certamen Vendimia de Teatro con su obra "Nieblas del Riachuelo". Actualmente prepara la edición de su única obra escrita para radioteatro "La tierra que yo te mostraré".
Ella era de familia adinerada, hija de un bodeguero, de esos inmigrantes que llegaron a la Argentina a trabajar, como se decía “de sol a sol”, con finca de varias hectáreas, chalet, ganado, aves y huerta.
Era gente simple y generosa, y sus hijos habían tenido la oportunidad –que los padres no habían conocido- de estudiar en la universidad. La menor, profesora de piano, sólo tocaba para la familia, o en tertulias de amigos; la mayor, que había estudiado arte, llegó a convertirse ella misma en profesora de la facultad.
Se llamaba Irene, y se enamoró de un alumno adelantado, por supuesto menor que ella, de familia muy humilde, que vivía solo con su madre y trabajaba saltuariamente en lo que se presentara para pagar sus estudios.
Como la familia de Irene estaba vinculada a la mía por lazos políticos, solía invitarnos a pasar en día en su finca en un pueblo muy afuera de la ciudad llamado San Roque. En esas ocasiones nos encontrábamos con el alumno aventajado, que se llamaba Carlos, y que siempre llevaba consigo una carpeta en que hacía bosquejos sobre los que se iban a inspirar sus cuadros.
Pasó el tiempo y la relación entre la profesora y su alumno pasó a convertirse en debate sobre casamiento, y como el novio adolecía de una pobreza extrema, Irene se comprometió a construir con sus propios medios el nido de amor en el cual vivirían, incluido el estudio para el pintor en ciernes. Ambos se veían muy entusiasmados, y los parientes éramos testigos de esta felicidad que compartíamos, ya que Carlos se había ganado, con su simpatía, el afecto de todos.
Sin embargo, la fecha del charlado matrimonio se fue postergando a causa de los estudios del joven, que debía finalizar su carrera, mientras Irene seguía acumulando todos los objetos que iban a amoblar su hogar, en un futuro que tardaba cada vez más.
Un día, a Carlos se le presentó la oportunidad de viajar a la capital federal para participar de una muestra pictórica de artistas de las provincias. Para alegría y sorpresa de todos, ganó el primer premio y vendió uno de sus cuadros, por fin alguien iba a conocer su obra. Mientras tanto, la prima Irene pagaba con su sueldo y ayuda de su familia los viajes y hoteles que la incipiente carrera artística del joven pintor requería, y que pronto recibió la oferta de realizar en Buenos Aires una exposición personal de sus creaciones. Carlos se fue a la capital cargado con los que consideraba sus mejores cuadros, en busca del ansiado éxito. Ése fue el comienzo de un peregrinaje hacia la gran ciudad que primero fue mensual, después semanal, y la asiduidad de estos viajes aseguraba a Carlos la contundencia del éxito que la venta de sus cuadros le estaba asegurando.
El tiempo pasaba, y cuando no se habló más de matrimonio, Irene se mudó a una casa al lado de su hermana casada, y allí instaló su propio atelier, donde empezó una existencia signada por la espera y una angustia que se manifestaba en cuadro tras cuadro de flores y naturalezas muertas. Carlos, en tanto, progresaba, cambiaba de estilo y se acercaba cada vez más a las Vanguardias.
Hasta que un día ya no regresó a Mendoza. En un solo viaje de despedida compró una casa para su madre y recogió las pocas pertenencias que tenía en la provincia. Visitó a Irene como un amigo de antaño, y nadie mencionó la habitación repleta de las cosas que la mujer había comprado para cuando se casaran. Tampoco nadie dijo que Irene seguía esperando un retorno que los demás ya veían como totalmente improbable. Siguió pintando ella también, flores y más flores, en un tiempo detenido y sin perspectiva.
Una mañana cualquiera, no se sabe cuánto tiempo después, Irene abrió el diario y allí estaba el famoso –ya famoso- pintor provinciano que había sido su alumno, y que se casaba con una brillante bailarina que triunfaba en Buenos Aires. Cerró el periódico y miró el único cuadro que él había pintado para ella, su propio retrato. Le deseó mucha suerte y que su amor fuera eterno, no como el que un día le había prometido a ella.
Pero a la semana siguiente el diario volvió a traerle noticias de Carlos, esta vez trágicas. Durante la luna de miel en Río de Janeiro, la bailarina se había metido en el mar a pesar de la bandera roja que advertía peligro, y había sido engullida por las olas del Atlántico. Su cuerpo había sido hallado dos días más tarde, cuando la marea lo devolvió a la playa.Carlos siguió viviendo en Buenos Aires, ahora en soledad. Sin embargo la fama continuó favoreciéndolo, y ganó otro concurso, esta vez para pintar los frescos de las galerías Pacífico. Ése fue su Guernica. De allí en más su prosperidad y su renombre se acrecentaron sin parar, y tiempo después anunció un nuevo casamiento, esta vez con una hija de la alta sociedad porteña, como correspondía a su nuevo status de pintor famoso. De esa unión nació su única hija, a la que llamó Paloma, quizás en homenaje a la hija de su admirado Picasso.
Paloma creció hermosa e inteligente, y a pesar de los sueños de su padre, se inclinó no por la pintura sino por la poesía. Apenas terminada la escuela comenzó a estudiar Letras, y para que viviese y estudiase de manera independiente su padre le regaló un departamento en el barrio de Palermo. Paloma era bella, gentil y sociable, por lo que su casa pronto se convirtió en el centro de reuniones de estudiantes y poetas jóvenes de todo Buenos Aires. Pero los tiempos se habían vuelto infames, y un día Paloma salió de su departamento rumbo a la facultad, mas nunca llegó; fue secuestrada por los sicarios de la dictadura militar.
De nada valieron las influencias de Carlos y de su esposa, la búsqueda y las indagaciones sobre el paradero de Paloma fueron infructuosas, a pesar de que el pintor llegó a apelar a las jerarquías más altas del gobierno de facto. Nuevamente el dolor empañó la felicidad del artista más famoso de la época. Su pintura, desde entonces, se volvió violenta y llena de sangre, y el tiempo le reservó otro golpe: su esposa murió de manera inesperada, algunos decían que a causa del dolor.
Mientras tanto Irene seguía encerrada en su atelier, pintando flores y naturalezas muertas. Había renunciado a exponer su trabajo, con excepción de alguna muestra local que no le había reportado el menor éxito. Su pintura se había detenido en el tiempo junto con su existencia, a nadie le interesaban las flores ni las naturalezas muertas en un mundo donde los acontecimientos superaban cada vez más tremendamente a la ficción y a la belleza. Cada tarde, sentada en el jardín de su casa, Irene miraba la puesta de sol sobre las montañas y, tal vez, seguía esperando.Hasta que una mañana recibió una carta. La letra era conocida, y el remitente era de Buenos Aires. No la abrió, la colocó entre sus pinceles y volvió a su sillón.
Siguió pasando el tiempo e Irene fue invitada a la reapertura de la pinacoteca más importante de la provincia, la Casa de Fáder. Se trataba de una gala a la cual habían invitado también al pintor más renombrado del país, que en esa ocasión volvía a su provincia para participar del festejo. Cuando Carlos, rodeado de admiradores y periodistas, vio a Irene entre la concurrencia, se liberó de todos y se acercó a ella, la abrazó y le murmuró algo al oído. Pasaron algunos segundos, y el director del museo arrebató al famoso artista de esa fugaz intimidad en la cual únicamente había podido decirle a Irene que lo esperara aparte cuando terminara la recepción. Ella sólo alcanzó a asentir con la cabeza.
Irene salió al jardín y anochecía. La fastuosa naturaleza que enmarcaba estatuas y fuentes parecía acompañarla con su silencio. Carlos seguía hablando con críticos y funcionarios, la copa de champagne en la mano y la sonrisa de circunstancia. Ella se alejó sola por los pasillos de altos cipreses cada vez más sombríos, cruzó el portón de hierro forjado y subió a su auto. Cuando llegó a su casa, pudo ver que la luz de la Luna se derretía sobre las innumerables flores de sus cuadros, vencidas y finalmente convertidas en naturalezas muertas. Entre los pinceles vio la carta que nunca había abierto, la tomó entre las manos, se la llevó al pecho y la apretó un instante. Después la rompió en pedazos.Carlos fue a pasar su vejez a las sierras de Córdoba. Irene murió en su atelier, rodeada de las flores acumuladas en todos esos años de espera. Quién sabe si él supo de su muerte, quién sabe si en los atardeceres recuerde a aquella profesora de provincia que cada domingo compartía con él largas caminatas por las viñas. O quizás recuerde a esa familia sencilla que lo llenaba de obsequios para que no pasara hambre con su madre en la pieza de alquiler que compartían en un conventillo de la ciudad. Tal vez al mirar el camino que llega a su casa recuerde los versos del poeta japonés Matsuo Basho, “por este camino ya nadie transita, sólo el crepúsculo”.
No Me Vengas Con El Cuento presentando a Nilda González Monti VER ENLACE----
Nilda González Monti nació en La Plata y desde su adolescencia se afincó en Mendoza. Su labor literaria abarca cuentos y obras teatrales. Publicó los libros "Marina Vargas y el suspenso", y "El terror y lo macabro", y ganó, entre otros numerosos premios, el Certamen Vendimia de Teatro con su obra "Nieblas del Riachuelo". Actualmente prepara la edición de su única obra escrita para radioteatro "La tierra que yo te mostraré".
Últimos Libros editados